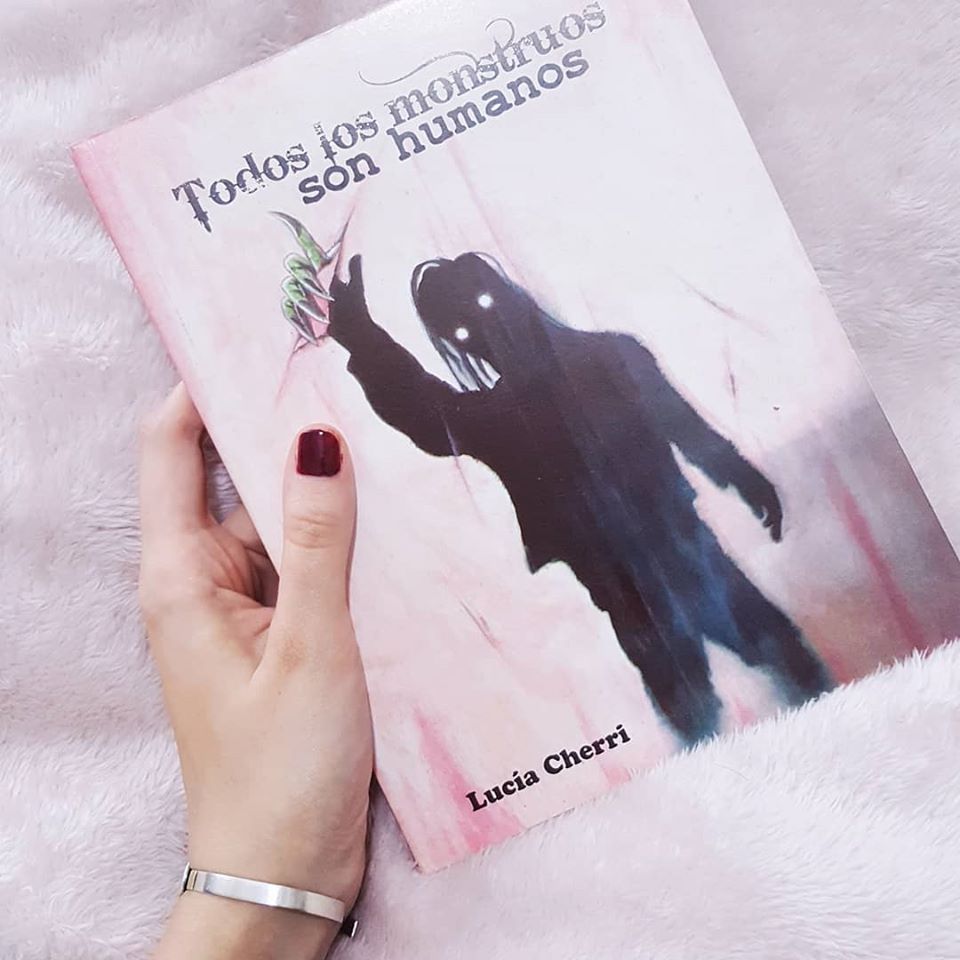Está en su pequeño comedor, sentada frente a la mesa. No se encuentra sola, a su alrededor están sentadas tres personas más. Escucha la tormenta eléctrica a lo lejos y se acuerda de que está en la oscuridad porque se cortó la luz. Juega con la llama de la solitaria vela que se encuentra sobre el centro de la mesa. Las sombras se mueven a su lado. Cree que los reconoce por sus voces, pero no puede ver sus rostros con claridad. Es como si alguien hubiese decidió borrarles los rasgos con un borrador de pizarra. De lo que sí está segura es que son tres hombres. Uno de ellos está tamborileando sus dedos sobre el mantel de plástico. Le llama la atención el diseño de este. Tiene flores azules y amarillas, como el que tenía su tía cuando vivía con ella. Le parece horrible y le trae malos recuerdos que reprime inmediatamente. Un sonido capta su atención. Otro de los hombres está comiendo los hielos que quedaron en el fondo de un vaso. Sabe que es hielo, pero al mismo tiempo parece que está masticando vidrio. En la penumbra cree ver un hilo de sangre cayendo de su boca. Cierra y abre los ojos y ya no hay nada. Se aclara la garganta y les pregunta:
—¿Qué vamos a cenar?
No le contestan inmediatamente porque parecen estar absolutamente concentrados en sus tareas. El tercer acompañante está mezclando un mazo de cartas españolas, pero deja de hacerlo al escuchar su pregunta. No levanta la cabeza para mirarla al responder.
—No sé.
Siente cierta tensión en la habitación. Se siente culpable por esta, aunque sabe que no hizo nada malo para que no estén dirigiéndole la palabra. Suspira. Odiaba siempre tener que ser la madre del grupo y decidir por todos, pero nadie parecía dispuesto a proponer una comida. Negada a pasar una mala noche, busca su celular en el bolsillo trasero del pantalón. No está ahí. Busca en el otro, pero tampoco se encuentra ahí. Se agacha para revisar debajo de la mesa. Nada. Solamente los pies de sus acompañantes. Uno de ellos tiene botas similares a las de su tía, con las que solía… No. Ahora no. Se dice. Se endereza en la silla.
—¿Alguien quiere pedir una pizza? Creo que dejé mi celular cargando en la habitación y no veo nada en esta oscuridad. Mucho menos sin mis lentes.
Le responde el mismo hombre.
—No queremos.
Se muerde la lengua para no reírse. Ahora se decidió a hablar en plural. Se cruza de brazos y le sigue el juego.
—¿Y qué quieren?
—Carne.
—Yo no como carne.
El otro piensa la respuesta.
—Entonces pollo.
—Tampoco como pollo. No como ningún tipo de carne. Soy vegetariana, ¿te acordás?
—No.
—Gracias.
Suspira otra vez. Ya no le parece gracioso ese juego estúpido. A ese paso van a terminar cenando a la medianoche. Se pone los brazos a los costados, a modo de jarra, y espera que los otros se dignen a brindar una solución. Después de unos minutos de incómodo silencio, el de las cartas vuelve a hablar.
—Entonces nosotros comemos pollo.
—¿Sos comediante ahora? ¿Y yo qué hago? —Dice furiosa.
Su interlocutor parece estar elaborando una respuesta en su mente.
—Y vos… —Duda unos segundos—. Vos nos mirás mientras comemos pollo.
—Bueno. —Contesta dispuesta a tirarle con el candelabro por la cabeza si decide seguir con esa porquería de broma.
Para su sorpresa, el otro parece estar hablando seriamente. Se levanta de su silla, da media vuelta y desaparece por un pasillo oscuro. No logra ver su silueta, solamente escucha sus pasos que retumban como si se encontrara en una cueva. Empieza a sospechar que no está en su casa. A lo lejos se escucha el goteo de una fuente de agua. Y otro sonido que no logra reconocer al instante.
—Eso es… ¿Eso es un gallo?
Nadie le contesta. Está bastante segura de que no tiene un gallo de mascota, así que empieza a sospechar que está soñando. Su amigo vuelve a la habitación con una bandeja repleta de patas de pollo. Ningún tipo de presa diferente, solamente patas. Deja la comida sobre el horrible mantel y frente a su atónita cara. No sabe qué decir. Intenta no mirar, pero no puede evitar notar que las presas están mal cocidas. Traga saliva. Agarra una jarra con agua que no recuerda haber visto antes y que confirma sus sospechas de que todo sea un sueño. Se sirve en un vaso y bebe mientras los otros empiezan a comer en silencio. Se escucha el ruido de la carne siendo desgarrada por dientes y por dedos. Nota que no están usando cubiertos. Se obliga a mirar otra cosa, como las gotas de transpiración del vaso.
—Una vez soñé que comía un pollito. Fue horrible. —Dice sin saber por qué.
—En una película de los setenta comen pollitos. —Le contesta el que anteriormente estaba comiendo hielo. Pronuncia las palabras con restos de comida asomándose de su boca. Parece que no sabe comportarse como una persona civilizada.
—Y los pollitos lloraban. —Dice el del mazo de cartas.
—No, los pollitos se movían.
—Es lo mismo.
—No hay signos de vida inteligente acá. —Murmura el que todavía no había hablado.
—Creo que es David Lynch. —Le responde ella.
—¿Quién?
—El de la película.
—¿El que come pollitos?
—No, el director.
—Es lo mismo.
—No quiero juzgarlos, pero, ¿por qué piensan que comemos carne? —Pregunta ella. Dibuja una carita triste con las gotas de agua que cayeron al mantel—. ¿Por qué matan a las vacas, a los cerdos y a los pollos?
—¿Por qué no te matás vos? —Le dice el del hielo.
Uno de ellos le ofrece un cuchillo y lo acepta. Mira lo brillante y afilado que está. Siente la mirada atenta de todos mientras lo acerca a su cuello. Duda unos segundos, hasta que se encoge de hombros y se decide por actuar. Corta la piel, pensando que no va a salir sangre porque es un sueño. Sin embargo, el ardor es inmediato y muy difícil de tolerar. Espantada por lo que está sucediendo, arroja bien lejos al cuchillo. Agarra su cuello con ambas manos, intentando detener la hemorragia. La sangre cae empapando todo. Primero, el mantel, la silla y su ropa. Luego, de alguna extraña manera, parece transformarse en una catarata roja y brillante. Baña la bandeja de patas de pollo y a las tres sombras que están gritando con alegría al verla desangrándose. Uno de ellos le arroja una pata de pollo, que, al atajarla con una mano ensangrentada, se convierte en un pollito vivo. Intenta gritar, pero el terror se atasca en su garganta y en cuestión de segundos, se muere.
Se despierta sobresaltada. Toca con una mano las sábanas empapadas en sudor. Vuelve a mirarlas para cerciorarse de que se trata de sudor y no de sangre. A su lado, un cuerpo se remueve. Lo observa con miedo, pensando si tendrá rostro o no, hasta que se da vuelta. Su novio le pregunta si tuvo otra pesadilla.
—Sí. —Dice con un hilo de voz.
Él se acerca y la abraza con sus brazos gigantes. Ella solloza en su pecho de manera casi imperceptible. Cuando nota que se está calmando, le pregunta si quiere relatarle el sueño. Al principio no responde y piensa que se quedó dormida. Después estira un brazo a la mesita de luz para agarrar algo blanco. Se suena la nariz con el pañuelito descartable y lo mira a los ojos. Son dos faroles azules que parecen brillar en la oscuridad.
—Es que ahora no me acuerdo.
Se queda pensativo, mirando una pared desnuda de la habitación. Ella lo pellizca.
—No me ignores.
Suspira.
—¿Estaba tu tía en esa pesadilla?
No le responde de inmediato. Sube las sábanas para cubrir todo el cuerpo excepto la cabeza. Parece una bebé grande. Ladea la cabeza y lo vuelve a mirar.
—No me acuerdo. Pero creo que en el sueño comía pollo.
Ve sus pequeñas manos, llenas de anillos, aferrándose a la tela. Hay algo diferente en ellas, pero no puede notarlo por la oscuridad. Se gira para su lado de la cama y prende el velador que está sobre la mesita de luz. Ella se queja y le dice que es un pelotudo. No le contesta, sigue mirando ese brillo particular. Su novia piensa en volver a insultarlo, pero dirige su atención a lo que está observando. Al principio no reconoce lo que ve. No puede evitar una arcada al darse cuenta de que tiene las manos sucias con grasa. Contiene el vómito. Con dificultad se destapa y arroja las sábanas fuera de la cama. Casi cae en su camino hacia el baño. Se tira contra el mármol, provocándose futuros moretones en las rodillas. Contrae el abdomen y vomita. Cuando siente que no puede más, se mete los dedos en la garganta. Se provoca varias arcadas hasta que sale despedida más comida. Su novio está detrás suyo, observando lacónicamente la escena. Ella siente el ardor y el gusto amargo por la bilis que ha sido despedida de su cuerpo. Él le pregunta si se encuentra bien. Unos ojos azules lo miran con odio debajo de una mata de pelo negro.
—Comí pollo estando sonámbula. ¿Cómo mierda te parece que estoy?
—¿Cómo sabés que es pollo?
—¿Querés ver los restos en el inodoro, hijo de puta?
Sigue abrazada al inodoro mientras le habla. Él nota los restos de comida en el rostro y en una remera, que es de él, pero que ella usa para dormir. Ve sus lágrimas acumuladas y saliva en la barbilla y no le provoca ni un poco de lástima. No le importa ni un poco lo que le está pasando. Se merece un poco de sufrimiento por lo mal que lo trata. Tiene ganas de insultarla, de decirle que es una hija de puta y que sabe que le está metiendo los cuernos con su compañero de trabajo, pero se muerde la lengua. Continúa con su papel de novio preocupado.
—No me trates mal, amor. Yo no tengo la culpa.
—Si no querés que te trate mal, no me digas estupideces. —Escupe un hilo de saliva.
—No entiendo qué te pasa.
Hace un rápido escaneo por el piso del baño. Agarra un desodorante de ambiente y apunta a su cara cuando lo arroja. Él lo esquiva por milímetros. Se aleja de la taza del inodoro para empezar a increparlo.
—¿Te diste la cabeza contra el piso viniendo para el baño, hijo de puta? ¿No te acordás cuando te conté que mi tía me obligaba a ver cómo mataban a los pollos en el campo? ¿O de que me hizo cortarle la cabeza a uno? ¿También te olvidaste de que me molestaba aplastando pollitos con sus botas? ¿Eh? —Se levanta del frío mármol y empieza a pegarle piñas el pecho—. Contestame, hijo de puta. ¡Contestame!
Alza una mano para arañarle el rostro con sus largas uñas y él la agarra por la muñeca. Se la tuerce, provocándole una mueca de dolor y la arroja contra la pared. Casi tropieza con el bidet. Se queda mirándolo en silencio y con expresión de profundo temor. Nunca le había pegado. Él se acerca. Con una sola mano agarra el cuello y lo aprieta hasta que ve que su rostro está cambiando de color.
—¿Te pensás que sos la única con traumas infantiles, hija de re mil puta? —Ella intenta negar con la cabeza, pero no puede moverse—.
La arroja contra el piso otra vez. Cae sobre sus rodillas adoloridas y comienza a llorar. Sabe que no tiene que atemorizarse frente a personas violentas, pero nunca lo vio de esa manera. Él se agacha hasta estar a la misma altura. La mira con ojos inyectados en ira.
—¿Querés saber lo que me hacía mi tío a mí? ¡Me violaba, pelotuda! —Le escupe la cara al hablar. Ella pestañea para quitarse la saliva y las lágrimas de encima—. Me violaba cada vez que me quedaba en su casa porque mis viejos tenían que laburar. Y vos, cheta y consentida de mierda, te quejás porque esa vieja forra te hizo matar un pollo alguna vez que fuiste al campo. —La sacude—. No sabés nada de traumas. No sabés una mierda sobre el dolor.
Agarra otra vez su cabeza y sin meditarlo la mete en el inodoro. Su novia convulsiona al ser ahogada en su propio vómito. Se escucha gritando y riendo mientras comete el asesinato, tal como hacía la famosa tía mientras aplastaba pollitos recién nacidos con sus botas talle 41. Pasados unos minutos, el cuerpo deja de moverse. La deja tirada ahí y se lava las manos con jabón antibacterial. Una, dos y tres veces. Busca un poco de alcohol etílico en el botiquín y también se lo refriega. Se seca con una toalla y vuelve a la habitación sin dedicarle ni una mirada al inodoro. Levanta las sábanas que están caídas en el piso, se acuesta y se tapa hasta la cabeza. Entra en un sueño profundo del que no va a salir hasta el mediodía hasta que su madre llame por teléfono para preguntar cómo están los tortolitos recién casados. Tiene un sueño tranquilo y sin pesadillas.